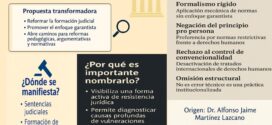Es un placer darles la bienvenida a esta presentación sobre Tópicos de Derechos Humanos. Hoy exploraremos aspectos fundamentales de este campo vital, basándonos en experiencias y aprendizajes clave obtenidos durante un reciente curso internacional de introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Durante este curso, tuvimos la oportunidad de sumergirnos en el funcionamiento de uno de los sistemas regionales de protección de derechos humanos más importantes del mundo. A través de diversas actividades prácticas y teóricas, pudimos comprender mejor cómo se articulan las normas, los mecanismos y los órganos encargados de garantizar los derechos fundamentales en el continente americano.
Hoy, les compartiremos algunas de las actividades más relevantes y esclarecedoras que realizamos. Esta presentación es, de hecho, una síntesis de los trabajos que desarrollamos a lo largo del curso. Estas experiencias nos permitieron no solo adquirir conocimientos esenciales sobre el Sistema Interamericano, sino también desarrollar una perspectiva más profunda sobre los desafíos y las oportunidades en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestra región. Espero que esta introducción les ofrezca una visión clara de lo que abordaremos y les invite a reflexionar sobre la importancia de este tema en la sociedad actual.
EL CASO GELMAN VS. URUGUAY: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LA SUPERACIÓN DE LA IMPUNIDAD
Paul Enrique Franco Zamora
Introducción:
El caso Gelman vs. Uruguay (2011) es un referente clave en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no solo condenó la impunidad por crímenes de lesa humanidad, sino que reafirmó la obligación de los jueces nacionales de ejercer el control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desarrollo:
El caso se refiere a la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena, quien fue secuestrada por las fuerzas represivas de Uruguay durante la dictadura. Estaba embarazada y, tras su desaparición, su hija, Macarena Gelman, fue ilegalmente apropiada. La Corte IDH encontró al Estado uruguayo responsable de violar múltiples derechos humanos, incluyendo el derecho a la identidad de Macarena y la falta de acceso a la justicia para la familia Gelman.
Uno de los aspectos más destacados de la sentencia fue la invalidación de la Ley de Caducidad de 1986, que otorgaba amnistía a los responsables de violaciones de derechos humanos. La Corte determinó que dicha ley era incompatible con la Convención Americana, y que el Estado debía garantizar el derecho de las víctimas a obtener justicia.
La Corte también destacó la obligación de los jueces nacionales de ejercer el control de convencionalidad, es decir, la obligación de verificar que las normas internas sean compatibles con los estándares internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. Los jueces deben realizar este control de manera ex officio, independientemente de la acción de las partes involucradas.
Conclusión:
La Sentencia Gelman vs. Uruguay refuerza la primacía del derecho internacional sobre las normas internas, garantizando que los crímenes de la lesa humanidad no queden impunes. Además, consolidó la doctrina de control de convencionalidad, lo que representa un avance significativo en la jurisprudencia interamericana y el fortalecimiento del SIDH.
LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA: EL CASO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MAYAGNA (SUMO)
AWAS TINGNI VS. NICARAGUA
Ana Valentina Rendon Vidales
Introducción:
En el contexto del fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el caso de la Comunidad Indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, resuelto por la Corte IDH en 2001, constituye un hito decisivo en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A partir de este precedente, se consolidó el reconocimiento del derecho a la propiedad comunal sobre tierras ancestrales, incluso sin títulos formales.
Desarrollo:
En primer lugar, el caso se originó en la denuncia interpuesta por la Comunidad Awas Tingni ante la Comisión Interamericana, al alegar que el Estado de Nicaragua había autorizado concesiones de explotación forestal sobre territorios ancestrales sin el consentimiento de la comunidad ni un proceso adecuado de demarcación. Esta omisión vulneraba los artículos 1.1, 2, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En segundo término, los actores fueron la comunidad indígena afectada, el Estado nicaragüense como responsable internacional, la Comisión Interamericana como parte peticionaria, y la Corte Interamericana como instancia decisoria. El contexto histórico revela una sistemática falta de reconocimiento jurídico a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en América Latina, a pesar de su posesión ancestral.
Asimismo, la Corte IDH estableció que el derecho a la propiedad protegido en el artículo 21 de la Convención debe interpretarse a la luz de la cosmovisión de los pueblos indígenas, incluyendo su relación espiritual y colectiva con la tierra. En consecuencia, la sentencia obligó al Estado a delimitar, demarcar y titular los territorios tradicionales de la comunidad Awas Tingni, reconociendo expresamente la propiedad comunal indígena como derecho humano exigible.
Conclusión:
En suma, el caso Awas Tingni marcó un antes y un después en el desarrollo jurisprudencial del SIDH. Los actores clave, como la comunidad indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni, el Estado de Nicaragua, la Comisión Interamericana y la Corte IDH, fueron determinantes para visibilizar una práctica estructural de exclusión: la negación histórica de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en América Latina. En un contexto caracterizado por la ausencia de demarcación legal y el otorgamiento arbitrario de concesiones extractivas sobre tierras ancestrales, la sentencia de 2001 reconoció, por primera vez, el derecho a la propiedad colectiva como un derecho humano autónomo. Así, la Corte IDH no solo amplió el contenido del artículo 21 de la Convención Americana, sino que también consolidó estándares vinculantes sobre la obligación estatal de garantizar mecanismos judiciales adecuados, transformando el derecho internacional regional en una herramienta efectiva para la defensa de los derechos colectivos indígenas.
EL CASO RADILLA PACHECO VS. MÉXICO: UN PARTEAGUAS PARA LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Neidaly Espinosa Sánchez
Introducción
El caso de Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2009, es un hito ineludible en la historia de los derechos humanos en México. Su trascendencia radica no solo en la búsqueda de justicia por una desaparición forzada, sino en las profundas transformaciones que impulsó en el sistema judicial y militar del país.
Contexto histórico: La sombra de la «Guerra Sucia»
El drama de Radilla se enmarca en la oscura «Guerra Sucia» (décadas de 1960-1980), periodo de represión estatal contra movimientos sociales en México. Rosendo Radilla Pacheco, líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue detenido por el Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974 y nunca más fue visto. Décadas de impunidad y la falta de respuesta de las autoridades mexicanas forzaron a su familia a buscar justicia a nivel internacional.
Actores clave y su incansable lucha
Los actores principales en este drama fueron la familia Radilla Martínez, en particular Rosendo Radilla Martínez y Tita Radilla Martínez, quienes, con el apoyo de organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), llevaron el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la primera en examinarlo, derivándolo a la Corte IDH, el tribunal que finalmente sentenció al Estado Mexicano.
La sentencia de 2009: Pilares de transformación
La resolución de la Corte IDH, emitida el 23 de noviembre de 2009, fue crucial por varios motivos:
- Responsabilidad por Desaparición Forzada: La Corte declaró a México responsable de la desaparición forzada de Radilla, reafirmando que es un crimen continuo que viola múltiples derechos.
- Restricción de la Jurisdicción Militar: La sentencia más influyente fue la orden de restringir drásticamente la competencia de la jurisdicción militar. Se estableció que los delitos que constituyen graves violaciones a derechos humanos (como desaparición, tortura o ejecución) cometidos por militares contra civiles (o incluso entre militares en ciertos casos) deben ser juzgados por tribunales civiles, no militares. Esto limitó la jurisdicción castrense solo a delitos estrictamente militares.
- Control de Convencionalidad: La Corte fortaleció el concepto de «control de convencionalidad», obligando a todos los jueces mexicanos a aplicar directamente la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH, incluso por encima de leyes nacionales que las contradigan.
- Reformas y Reparaciones: Se ordenó a México realizar reformas legislativas para adecuar su Código de Justicia Militar y capacitar a las fuerzas armadas en derechos humanos. Además, se dictaron medidas de reparación integral, incluyendo el reconocimiento público de responsabilidad y la búsqueda de los restos de Rosendo Radilla.
Conclusión:
El Caso Radilla Pacheco obligó a México a confrontar su pasado represivo y a asumir su responsabilidad. Las reformas derivadas de la sentencia, aunque graduales, han sido un paso fundamental hacia la subordinación del poder militar al civil y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Este precedente destaca el poder de la litigación internacional para impulsar cambios sistémicos, reafirmando que crímenes graves no pueden quedar impunes y que las fuerzas armadas deben actuar siempre bajo el estricto respeto a los derechos humanos.
EL CASO “CAMPO ALGODONERO” VS. MÉXICO: VIOLENCIA DE GÉNERO Y OBLIGACIONES REFORZADAS DEL ESTADO
Daniela Fernández Camacho
Introducción:
La sentencia del caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (2009) representa un hito en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) al reconocer la responsabilidad internacional del Estado por feminicidios cometidos en un contexto de violencia estructural y discriminación de género. La Corte IDH abordó por primera vez de manera integral la violencia contra las mujeres como una forma de violación sistemática de derechos humanos.
Desarrollo:
El caso se refiere a la desaparición y asesinato de tres jóvenes- Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez- cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad de Juárez en 2001. Las víctimas fueron secuestradas y asesinadas en un entorno de impunidad frente a cientos de feminicidios en la región. La
Corte declaró que el estado mexicano incumplió su deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, violando los derechos a la vida, integridad personal, libertad y protección judicial, establecidos en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.
Uno de los aportes fundamentales del fallo fue establecer que, ante patrones estructurales de violencia, los Estados tienen obligaciones reforzadas de debida diligencia. Asimismo, la Corte enfatizó que los operadores de justicia están obligados a ejercer el control de convencionalidad, lo que implica analizar si las normas y prácticas internas son compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos, y actuar en consecuencia dentro de su competencia.
Conclusión:
El caso “Campo Algodonero” constituye un precedente clave en el SIDH, al visualizar la violencia feminicida y establecer estándares vinculantes para prevenir y sancionar estos crímenes. Además, fortaleció la obligación del control de convencionalidad como una herramienta jurídica esencial para combatir la impunidad y garantizar los derechos de las mujeres en América Latina.
EL CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ VS. HONDURAS: UN PRECEDENTE ESENCIAL EN LA PROTECCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Víctor Gabriel Laura Torrico
INTRODUCCIÓN
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) fue creado para responder a violaciones graves de derechos fundamentales en América Latina, muchas veces cometidas por los propios Estados. Uno de los medios más importantes para su consolidación han sido los casos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que han permitido desarrollar una jurisprudencia robusta. El caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988) fue el primero en ser resuelto por este tribunal, y marcó un hito por establecer estándares sobre la desaparición forzada y la responsabilidad internacional del Estado.
DESARROLLO
Durante los años ochenta, Honduras enfrentó un contexto de represión sistemática contra opositores políticos, especialmente estudiantes y sindicalistas. En ese marco, el 12 de septiembre de 1981, Manfredo Velásquez, estudiante universitario, fue detenido ilegalmente por agentes estatales en Tegucigalpa y luego desaparecido. Su familia, al no encontrar justicia en el ámbito nacional, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sometió el caso a la Corte IDH en 1986.
En su sentencia del 29 de julio de 1988, la Corte determinó que el Estado hondureño había violado los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal) y 7 (libertad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 que impone a los Estados el deber de garantizar el respeto de esos derechos. La Corte sostuvo que la desaparición forzada es una violación múltiple y continuada de derechos humanos[1], y aclaró que la responsabilidad estatal no requiere siempre una prueba directa, sino que puede basarse en indicios razonables dentro del contexto político y social[2].
La Corte también desarrolló la obligación positiva del Estado de prevenir, investigar y sancionar las violaciones cometidas por sus agentes o toleradas por sus autoridades. Este enfoque amplió el alcance del control internacional sobre los actos del Estado y sentó bases sólidas para el combate a la impunidad en América Latina.
CONCLUSIÓN
El caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras no solo fue el primero resuelto por la Corte IDH, sino también un referente en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos en la región. Gracias a esta sentencia, la figura de la desaparición forzada quedó jurídicamente definida como una violación compleja y sistemática. Su legado es visible en la jurisprudencia posterior de la Corte y en el fortalecimiento del SIDH como un espacio de justicia para las víctimas. Este caso demuestra que la protección de los derechos humanos no puede depender solo de los Estados, sino también de instancias internacionales que vigilen su cumplimiento.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1988). Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de fondo del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 150. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
[2] Ibíd., párr. 126
CASO CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE
Juan Pablo Ramírez Peña
Introducción
El caso Claude Reyes y otros vs. Chile constituye un hito fundamental en la jurisprudencia del Sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) al ser la primera ocasión en que la Corte interamericana de derechos humanos (Corte IDH) reconoció el derecho de acceso a la información pública como un derecho autónomo protegido por la Convención americana sobre derechos humanos (CADH), vinculando este derecho con el combate a la corrupción, la transparencia y el control democrático del poder marcando un precedente clave para América Latina.
Desarrollo
Peticionarios: Jorge Claude Reyes y miembros del Comité de Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF). Estado demandado: Chile. Órgano decisor: Corte IDH
Hechos: En 1998, los peticionarios solicitaron al Comité de inversiones extranjeras de Chile información oficial sobre el megaproyecto forestal Río Cóndor, promovido por la empresa Trillium Corporation, el cual tendría un impacto significativo en una zona de alto valor ecológico de la Patagonia chilena. El estado negó el acceso a una parte sustancial de la información sin ofrecer una justificación adecuada ni ofrecer ningún mecanismo efectivo de impugnación o protección judicial a los solicitantes.
El 19 de septiembre de 2006, la Corte IDH declaró que Chile violó los artículos 13 (libertad de expresión) y 25 (protección judicial) e incumplió su obligación de garantizar los derechos contemplados por la Convención Americana al negar injustificadamente el acceso a información pública. La Corte estableció que el derecho de acceso a la información en poder del Estado, incluso cuando esta no ha sido previamente divulgada, forma parte del contenido protegido por el artículo 13 y es fundamental en toda sociedad democrática. Asimismo, determinó que Chile no garantizó mecanismos efectivos de impugnación, incurriendo en una violación del principio de protección judicial.
Conclusión
Este caso reconoció por primera vez el acceso a la información como un derecho autónomo y como variable central para el ejercicio de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. La sentencia generó estándares obligatorios para los Estados de la OEA sobre el acceso efectivo a la información, la existencia de recursos judiciales adecuados y estableció límites para la determinación discrecional de información reservada o secreta por parte de los estados. Impulsó la reforma de la Ley de transparencia de Chile y sirvió de referente para legislaciones similares en México, Perú, Colombia, Uruguay; además impulsó el desarrollo normativo de instancias como la Alianza para el gobierno abierto. Su impacto perdura como precedente fundamental para la consolidación del Sistema interamericano de derechos humanos.
EL CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) V.S. MÈXICO
Carlos Ernesto Arcudia Hernández
Introducción
En el caso González y otras (“Campo algodonero”) V.S. México se condenó al Estado Mexicano por falta de investigación en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. Sus cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se responsabilizó al Estado Mexicano por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de debida diligencia en investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada.
Y es que precisamente lo emblemático de este caso es que pretende atender un grave problema que enfrentó Ciudad Juárez desde mediados de los años noventa con la desaparición y asesinato de mujeres. El caso, triste preludio de una situación que se extendería por todo el país, se conocía como “las muertas de Juárez”. La Corte tuvo en cuenta el contexto de que desde 1993 existió en Juárez un incremento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, lo que es preocupante son los altos grados de violencia y como aceptó México por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos.
La Corte, según el análisis de las circunstancias y de lo que aceptó México concluyó que las tres personas fueron víctimas de violencia contra la mujer en términos de la Convención Americana y la Convención Belém do Pará. Ahora procedió a determinar si existió responsabilidad del Estado Mexicano. La CIDH determinó que existían dos momentos claves en el deber de prevención: antes de la desaparición de las víctimas y el segundo ante de la localización de los cuerpos sin vida. En el primer momento, si bien la falta de prevención no conlleva per se responsabilidad del Estado, el contexto de Ciudad Juárez y la ausencia de una política general a partir de que la Comisión Nacional de Derechos humanos advirtió del patrón de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, constituye una falta del Estado en su labor de prevención. En el segundo momento, la Corte considera que existe una obligación estricta del deber de diligencia frente a las denuncias de desaparición de mujeres, respecto de su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. México no realizó con prontitud en las primeras horas y días luego de las denuncias de desaparición, por ende, incumplió con el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará y el artículo 2 de la Convención Americana.
También encontró al Estado Mexicano responsable de no cumplir con el deber de investigar. Se presentaron irregularidades relacionadas con: i) falta de información en el reporte sobre el hallazgo de los cadáveres, ii) inadecuada preservación de la escena del crimen, iii) falta de rigor en la recolección de las evidencias y en la cadena de custodia, iv) contradicciones e insuficiencias de las autopsias, y v) irregularidades e insuficiencias en la identificación de los cuerpos, así como en la entrega irregular de los mismos. Por lo tanto, la Corte consideró que el Estado no cumplió con su deber de investigar violando los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana y el 7.b y 7.c. de la Convención Belém do Pará.
Sobre la resolución y las reparaciones la Corte decretó que el Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso; también deberá investigar a los funcionarios acusados de irregularidades; asimismo, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de las jóvenes González, Herrera y Ramos; además deberá levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez; por otro lado, deberá estandarizar todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, etc., que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios contra mujeres conforme al Protocolo de Estambul; también normó el protocolo Alba; se dispuso la creación de una página electrónica que contenga la información personal de las mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993; también ordenó capacitar a los funcionarios encargados de impartir justicia capacitación en derechos humanos, perspectiva de género, etc.; también la Corte ordenó, como medida de rehabilitación, que el Estado brinde atención médica psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata a todos los familiares considerados víctimas; y una indemnización económica por concepto de gastos funerarios y gastos de búsqueda.
Pues bien, este que representa un precedente importante en el Sistema Interamericano, demuestra que puede atender problemas graves, que son del día a día, y que -ante la inacción del Estado- puede ordenar cambios y medidas que impacten en la vida diaria de las personas más vulnerables.
LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA: EL CASO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MAYAGNA (SUMO) AWAS TINGNI VS. NICARAGUA
Ana Valentina Rendon Vidales
Introducción:
En el contexto del fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el caso de la Comunidad Indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, resuelto por la Corte IDH en 2001, constituye un hito decisivo en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A partir de este precedente, se consolidó el reconocimiento del derecho a la propiedad comunal sobre tierras ancestrales, incluso sin títulos formales.
Desarrollo:
En primer lugar, el caso se originó en la denuncia interpuesta por la Comunidad Awas Tingni ante la Comisión Interamericana, al alegar que el Estado de Nicaragua había autorizado concesiones de explotación forestal sobre territorios ancestrales sin el consentimiento de la comunidad ni un proceso adecuado de demarcación. Esta omisión vulneraba los artículos 1.1, 2, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En segundo término, los actores fueron la comunidad indígena afectada, el Estado nicaragüense como responsable internacional, la Comisión Interamericana como parte peticionaria, y la Corte Interamericana como instancia decisoria. El contexto histórico revela una sistemática falta de reconocimiento jurídico a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en América Latina, a pesar de su posesión ancestral.
Asimismo, la Corte IDH estableció que el derecho a la propiedad protegido en el artículo 21 de la Convención debe interpretarse a la luz de la cosmovisión de los pueblos indígenas, incluyendo su relación espiritual y colectiva con la tierra. En consecuencia, la sentencia obligó al Estado a delimitar, demarcar y titular los territorios tradicionales de la comunidad Awas Tingni, reconociendo expresamente la propiedad comunal indígena como derecho humano exigible.
Conclusión:
En suma, el caso Awas Tingni marcó un antes y un después en el desarrollo jurisprudencial del SIDH. Los actores clave, como la comunidad indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni, el Estado de Nicaragua, la Comisión Interamericana y la Corte IDH, fueron determinantes para visibilizar una práctica estructural de exclusión: la negación histórica de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en América Latina. En un contexto caracterizado por la ausencia de demarcación legal y el otorgamiento arbitrario de concesiones extractivas sobre tierras ancestrales, la sentencia de 2001 reconoció, por primera vez, el derecho a la propiedad colectiva como un derecho humano autónomo. Así, la Corte IDH no solo amplió el contenido del artículo 21 de la Convención Americana, sino que también consolidó estándares vinculantes sobre la obligación estatal de garantizar mecanismos judiciales adecuados, transformando el derecho internacional regional en una herramienta efectiva para la defensa de los derechos colectivos indígenas.
 Revista Primera Instancia Revista Primera Instancia
Revista Primera Instancia Revista Primera Instancia