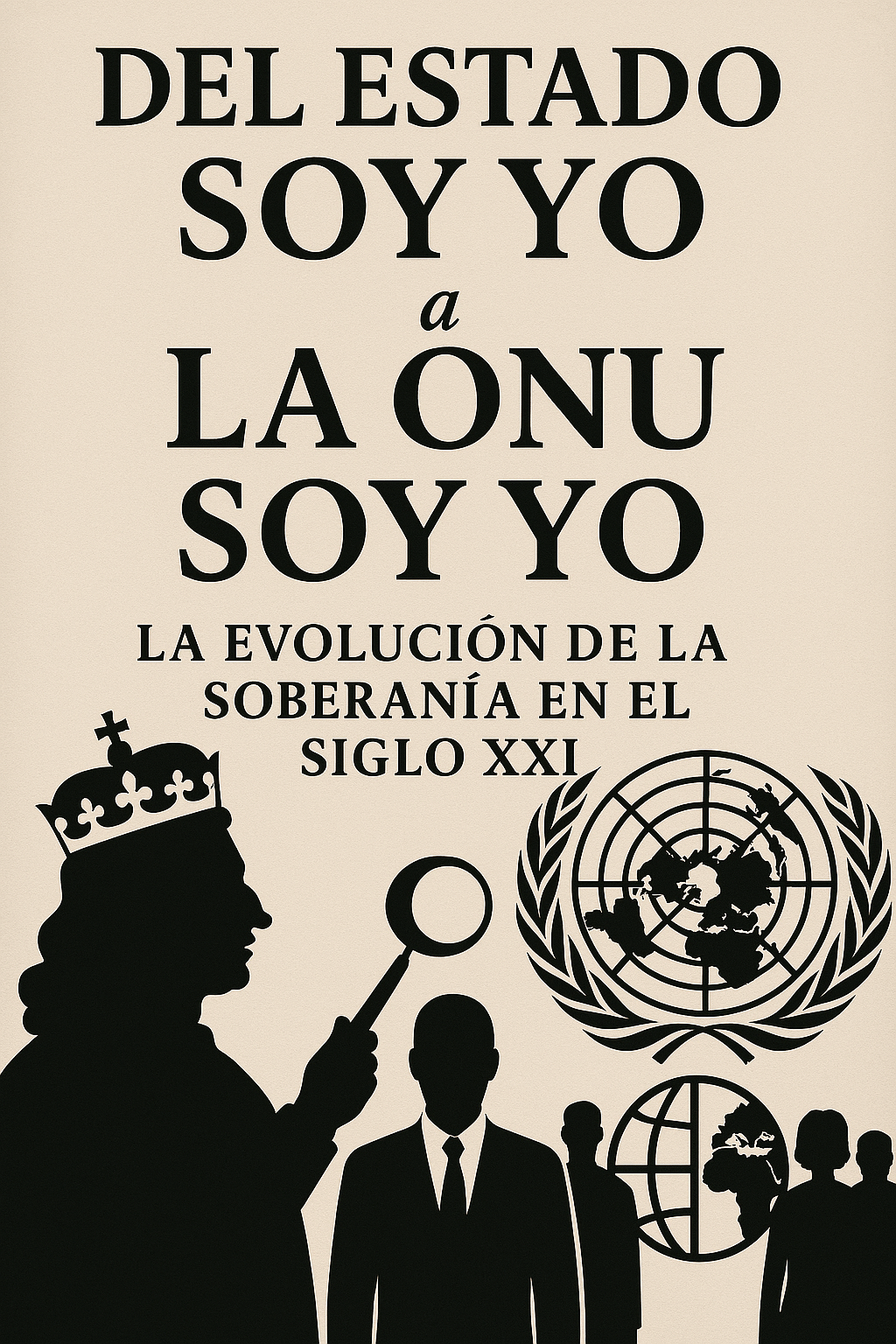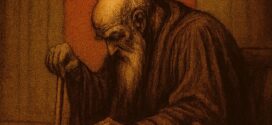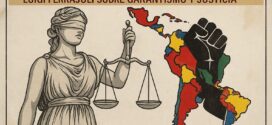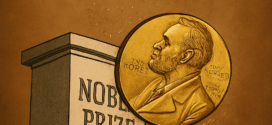Alfonso Jaime Martínez Lazcano
Abstract: El presente artículo analiza la evolución y distorsión del concepto de soberanía, transitando desde la máxima absolutista de Luis XIV, «El Estado soy yo», hasta la pretensión contemporánea y satírica de «La ONU soy yo», atribuible a figuras políticas que desafían el multilateralismo. Se argumenta que esta última expresión no denota una evolución de la soberanía compartida, sino una peligrosa regresión hacia la hegemonía unilateral y el desprecio por la gobernanza global. Asimismo, se exploran las contradicciones inherentes a la política internacional actual, evidenciadas en el «sometimiento» percibido de entidades como la Unión Europea a lógicas que promueven el conflicto y la venta de armamento, mientras se aspira a la legitimidad moral, así como la ceguera selectiva ante crisis humanitarias y violaciones de derechos humanos fundamentales, ejemplificadas por la retórica y acciones de figuras como Donald Trump en relación con Irán, Israel y el conflicto ruso-ucraniano.
Palabras clave: Soberanía, Multilateralismo, Unilateralismo, Gobernanza Global, Hipocresía Política, Derecho Internacional, Derechos Humanos, Política Exterior de EE. UU.
1. INTRODUCCIÓN
La máxima «L’État, c’est moi» (El Estado soy yo), históricamente atribuida a Luis XIV, Rey de Francia, simboliza la encarnación del poder soberano absoluto en la figura del monarca.1 Esta concepción, central en el desarrollo del Estado-nación moderno, postulaba una soberanía indivisible e inalienable, residiendo exclusivamente en el gobernante. Sin embargo, el siglo XX, y particularmente la posguerra, vio el surgimiento de un orden internacional basado en el multilateralismo, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como su epítome, buscando una gobernanza global fundamentada en la cooperación y el respeto al derecho internacional.
En contraste con esta trayectoria, el siglo XXI ha presenciado la emergencia de actores políticos que, con retóricas desafiantes y a menudo sarcásticas, postulan una visión unilateralista que podríamos sintetizar en la expresión «La ONU soy yo». Esta frase, lejos de representar una evolución hacia una soberanía compartida o una participación ciudadana global, denota una intención de subvertir el orden multilateral, de concentrar la autoridad global en una figura o nación, y de deslegitimar las instituciones de gobernanza colectiva. El presente análisis profundiza en esta distorsión de la soberanía, examinando sus implicaciones y sus manifestaciones más perniciosas.
2. LA DECONSTRUCCIÓN DE «LA ONU SOY YO»: UN ACTO DE DESAFÍO A LA GOBERNANZA GLOBAL
La expresión «La ONU soy yo», en el contexto de líderes contemporáneos con inclinaciones nacionalistas y unilateralistas, no debe interpretarse como una manifestación de empoderamiento individual o de soberanía popular a nivel global. Por el contrario, representa un acto performático de desafío directo a los principios del multilateralismo y a la legitimidad de las instituciones internacionales. Esta postura se caracteriza por:
a) Desprecio por la institucionalidad multilateral: Se manifiesta una profunda desconfianza y un desdén hacia las normas, procedimientos y consensos elaborados colectivamente en el seno de organizaciones como la ONU. Se concibe la acción multilateral como una restricción a la autonomía nacional o a la voluntad de un líder.
b) Centralización hegemónica del poder global: Al igual que el monarca absolutista, el líder que adopta esta postura busca proyectar su autoridad e intereses nacionales como los únicos relevantes en el escenario internacional, minimizando o ignorando la diversidad de intereses y la necesidad de compromiso entre los Estados soberanos. La toma de decisiones globales se percibe como prerrogativa unilateral.
c) Apropiación de la autoridad moral y política: Se intenta sustituir la autoridad colectiva y la legitimidad moral de un organismo internacional por la de un individuo o una nación. Esto vacía de contenido el rol de la ONU como foro de debate, negociación y resolución pacífica de conflictos, relegándola a una instancia secundaria o irrelevante.
d) Nacionalismo exacerbado y unilateralismo: Esta retórica se enmarca en una ideología nacionalista que prioriza los intereses propios de forma excluyente, a menudo bajo lemas como «primero mi país», justificando acciones unilaterales que contravienen tratados o acuerdos internacionales.
3. CONTRADICCIONES Y CONSECUENCIAS: LA HIPOCRESÍA DEL PODER EN EL SIGLO XXI
La postura de «La ONU soy yo» se ve exacerbada por un conjunto de contradicciones y actos de hipocresía que socavan la credibilidad de los actores y del propio sistema internacional. Es en este punto donde las observaciones sobre la Unión Europea y las crisis humanitarias adquieren particular relevancia científica:
3.1. La paradoja de la paz y el lucro bélico
La crítica sobre el «sometimiento» de entidades como la Unión Europea (UE) a una lógica que, bajo un aparente «engaño de bobos», promueve la venta de armamento mientras aspira a la legitimidad moral (e.g., Premio Nobel de la Paz), revela una dicotomía ética fundamental. Esta contradicción expone una disonancia cognitiva en la política exterior de actores influyentes:
a) Paz como retórica vs. paz como práctica: Existe una discrepancia entre la narrativa de promoción de la paz y la seguridad internacional y las prácticas económicas que sustentan una robusta industria armamentística. La UE, a pesar de sus orígenes como proyecto de paz, es un actor significativo en el comercio global de armas, lo cual genera un conflicto intrínseco con sus aspiraciones de liderazgo ético y su reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz.
b) Intereses económicos sobre principios éticos: La promoción implícita o explícita de la venta de armas sugiere una primacía de los intereses económicos y geopolíticos sobre los principios de resolución pacífica de conflictos y la reducción de la violencia. Esto diluye la credibilidad de cualquier actor que se presente como defensor de la paz.
3.2. Ceguera selectiva, contradicción y la instrumentalización de los derechos humanos
La observación de la «ceguera» ante tragedias y la incoherencia en la política exterior de figuras como Donald Trump subraya una grave deficiencia en la respuesta internacional y la aplicación de los principios de derechos humanos:
a) Violación del debido proceso y derechos humanos familiares: La separación de familias, en el contexto de políticas migratorias estrictas, representa una violación flagrante del derecho a la unidad familiar y del debido proceso legal. La justificación de estas acciones bajo criterios de seguridad nacional o control migratorio a menudo ignora las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos. La indiferencia o la falta de condena contundente por parte de actores globales que se autoproclaman defensores de los derechos humanos revela una aplicación selectiva de estos principios.
b) Indiferencia ante la catástrofe humanitaria en Gaza: La inacción o la respuesta insuficiente ante la magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza, incluyendo la pérdida masiva de vidas civiles, el desplazamiento forzado y la destrucción de infraestructura esencial, evidencia una crisis de conciencia global. La politización del sufrimiento humano y la incapacidad de lograr un consenso internacional efectivo para proteger a las poblaciones civiles en situaciones de conflicto, ponen de manifiesto las limitaciones y fallas inherentes al sistema multilateral actual. La ceguera selectiva ante esta tragedia contrasta agudamente con las proclamaciones de liderazgo moral y humanitario.
c) Contradicciones en la política exterior unilateralista: La retórica y las acciones de un líder que se proclama con la autoridad de «La ONU soy yo» a menudo caen en contradicciones flagrantes. Ejemplos claros incluyen:
d) Agresión injustificada y luego orden de paz: La decisión de atacar a Irán (e.g., el asesinato del General Qasem Soleimani) sin una justificación clara bajo el derecho internacional, seguida por la pretensión de poder «ordenar la Paz entre Israel e Irán», subraya una visión personalista y desregulada de la diplomacia. Esta aproximación unilateral ignora la complejidad histórica, los actores múltiples y los procesos diplomáticos consolidados, asumiendo que la voluntad de un solo actor puede dictar la resolución de conflictos regionales profundamente arraigados.
e) Promesas incumplidas de resolución de conflictos: La promesa de resolver la guerra entre Rusia y Ucrania en «24 horas» durante una campaña electoral, representa una simplificación extrema de un conflicto geopolítico complejo. Su fracaso en materializar tal promesa no solo expone una falta de comprensión de la dinámica de los conflictos armados, sino que también instrumentaliza la paz para fines políticos internos, deslegitimando los esfuerzos diplomáticos genuinos y el papel de las organizaciones internacionales en la mediación.
4. CONCLUSIÓN
La transición de la máxima absolutista «El Estado soy yo» a la pretensión contemporánea y satírica de «La ONU soy yo» por parte de líderes que desafían el multilateralismo, no solo es un cambio de paradigma en la concepción de la soberanía, sino una señal de alarma sobre la coherencia y la responsabilidad en la gobernanza global. Esta postura, enraizada en el nacionalismo y el unilateralismo, se ve agravada por la manifiesta hipocresía de actores que promueven la paz mientras fomentan el conflicto, y que defienden los derechos humanos de forma selectiva, ignorando tragedias masivas. Las contradicciones evidentes en la política exterior de figuras como Donald Trump, que atacan sin justificación para luego «ordenar» la paz, o prometen soluciones mágicas a conflictos complejos, demuestran la peligrosidad de esta aproximación personalista y desapegada del derecho internacional.
El «mundo loco» al que se alude refleja una crisis de valores y de liderazgo en la escena internacional. Para revitalizar el sistema multilateral y hacer frente a los desafíos globales interconectados —desde el cambio climático hasta los conflictos humanitarios—, es imperativo trascender la retórica de la soberanía absoluta y la hipocresía. Se requiere un compromiso genuino con la cooperación, la primacía del derecho internacional y una coherencia ética que sitúe la dignidad humana y la paz por encima de los intereses particulares y las ganancias geopolíticas. Solo así podrá la comunidad internacional aspirar a una gobernanza más justa y efectiva.
 Revista Primera Instancia Revista Primera Instancia
Revista Primera Instancia Revista Primera Instancia